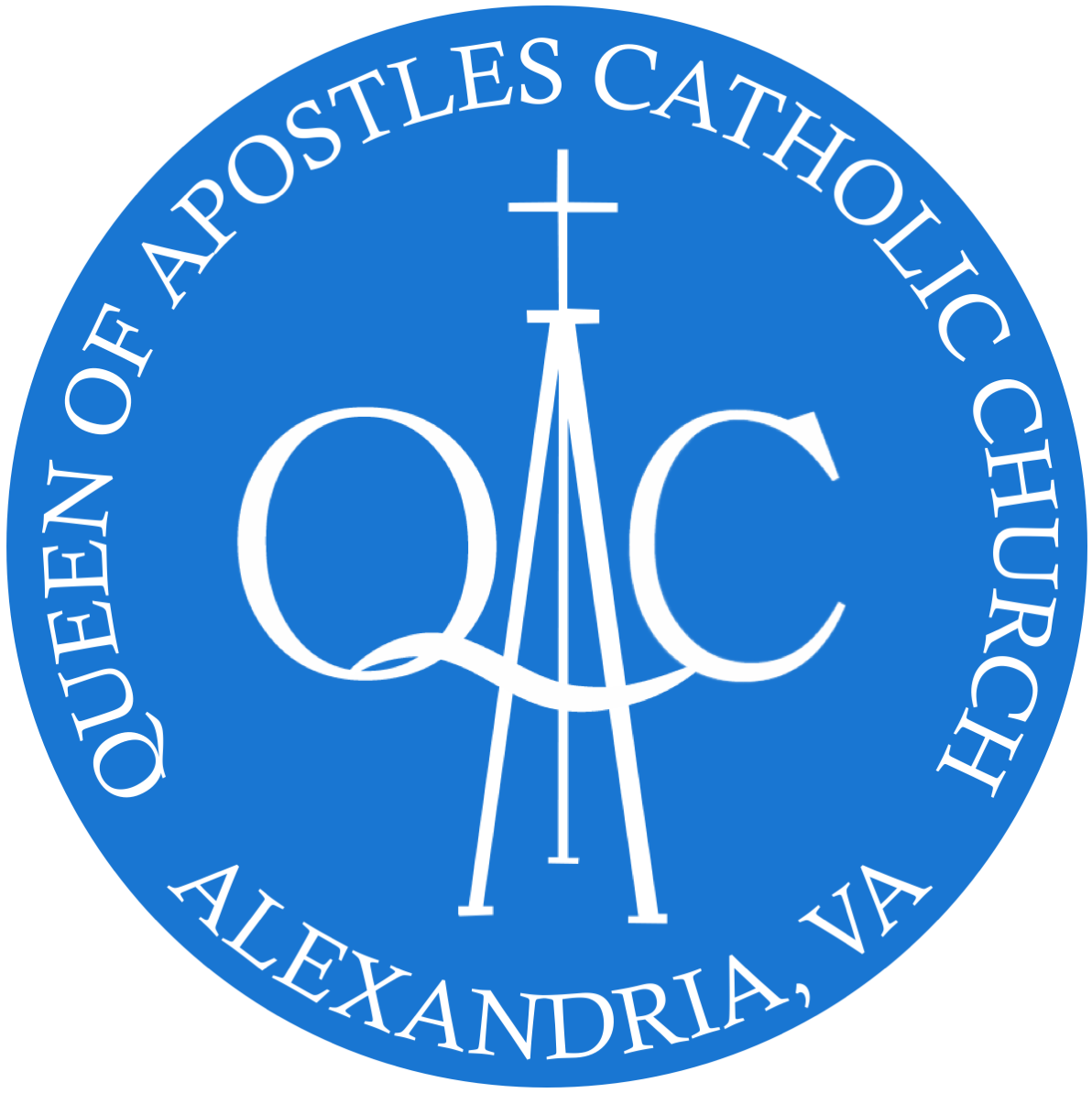Modestia y reverencia en la presencia del Señor
Por Rev. Alexander Diaz
Imagina por un momento que eres invitado a una audiencia privada con el Papa o a una cena con un jefe de Estado. ¿Cómo te vestirías? Seguramente con lo mejor que tienes, cuidando cada detalle, porque sabes que el lugar y la ocasión lo ameritan. Entonces, ¿por qué, cuando asistimos a la Santa Misa, no le damos la importancia debida a ese encuentro con Dios mismo? Hoy en día es común ver a feligreses vestidos como si fueran a la playa o a un partido de fútbol, presentándose sin ninguna reverencia. Y si se les aconseja vestir mejor, se molestan e incluso amenazan con dejar la Iglesia.

La Iglesia Católica, en su sabiduría y tradición milenaria, nos ha enseñado que la Eucaristía no es simplemente una reunión social ni un acto simbólico, sino la actualización viva del Sacrificio de Cristo. Participar en ella es un encuentro profundo con lo sagrado. Por eso, la forma en que nos presentamos —interiormente y exteriormente— debe reflejar el respeto, la reverencia y la dignidad de ese misterio.
La manera en que nos presentamos ante el altar de Dios dice mucho sobre nuestra comprensión de la Eucaristía. No se trata de etiquetas sociales ni de juicios externos, sino de la manifestación visible de una actitud interior: la del alma que reconoce que está pisando tierra sagrada (cf. Ex 3,5). La modestia cristiana nace de esa conciencia viva de lo sagrado, y es un acto de amor que ofrece al Señor lo mejor, incluso en lo pequeño.

El Catecismo de la Iglesia enseña que “la modestia protege el misterio de las personas y su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa; exige que se condicione a las exigencias de la castidad” (CIC 2522). Pero también añade algo esencial: “la modestia inspira el modo de vestir. Guarda el silencio o la reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción” (CIC 2522). En otras palabras, la modestia no es simplemente cubrir el cuerpo, sino revestir el alma de respeto, humildad y discreción en un mundo ruidoso y provocador.
Cuando entramos al templo, no ingresamos a un lugar cualquiera. Entramos al espacio donde se actualiza el sacrificio redentor del Calvario. El altar es el mismo Gólgota, y el sacerdote actúa in persona Christi. Por eso, lo externo nunca debe ser indiferente. La Iglesia ha insistido, desde los primeros siglos, en la importancia del recogimiento y del decoro. San Pablo, en su carta a los Corintios, ya advertía: “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1 Co 3,16). Ese templo es nuestro cuerpo, pero también la comunidad reunida, que se convierte en Cuerpo Místico de Cristo.

Presentarse con modestia y reverencia no es legalismo ni moralismo. Es una expresión concreta de amor y fe. No se trata de vestirse con lujo ni de seguir un código rígido, sino de saber que hay una diferencia esencial entre asistir a una reunión social y participar en el Santo Sacrificio. La reverencia, entonces, se vuelve una actitud integral: está en el silencio interior, en el recogimiento del corazón, en la manera en que uno camina, se arrodilla, comulga… y también en la forma en que uno se viste.
Llega a tiempo o, mejor aún, un poco antes, para prepararte en silencio y con recogimiento para recibir a Nuestro Señor. Si llegas después de que haya comenzado la Misa, espera un momento adecuado en la liturgia (como después del Salmo Responsorial o del Aleluya) antes de buscar asiento, ingresando por un pasillo lateral. Este pequeño gesto es también una forma de respetar la oración de los demás y no distraer lo que el Espíritu está haciendo en ese momento. Apaga o silencia todos los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos para no interrumpir la solemnidad de la Misa. El silencio exterior ayuda a crear el silencio interior donde Dios habla al alma.

Antes y después de la Misa, sé consciente y respetuoso del Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario, así como de las personas que están orando. Espera hasta estar fuera del templo para socializar. No hagamos de la Casa de Dios un lugar de charla, sino un espacio de adoración. Cuando nos presentamos ante el altar con humildad y dignidad, no lo hacemos por obligación, sino porque nuestro corazón ha comprendido la grandeza de Aquel que nos espera. “El Señor está en su santo templo: ¡silencio ante Él, tierra entera!” (Hab 2,20). Esa es la actitud que debe inspirar todo en la liturgia: el asombro agradecido, el silencio adorante, la entrega total.
Es doloroso constatar que, en muchos lugares, se ha perdido ese sentido sagrado. La iglesia ha sido reducida, en la práctica, a un salón cualquiera. Se habla, se entra sin atención, se viste sin decoro. Y no es cuestión de cultura ni de temperatura, sino de conciencia. Cuando uno ama, busca agradar. Cuando uno cree, actúa en coherencia. Cuando uno adora, se arrodilla por dentro y por fuera.

El respeto y la modestia en la Santa Misa no deben nacer del miedo ni de la imposición, sino del amor. Es el amor el que nos enseña a guardar silencio, a vestir con pudor, a evitar distracciones y superficialidades. Es el amor el que nos hace querer que Cristo sea el centro, y que nada de lo que somos, llevamos o hacemos robe su protagonismo. La Eucaristía no es para ser presenciada, sino vivida, adorada, abrazada.
San Juan María Vianney decía: “Si comprendiéramos lo que es la Misa, moriríamos de amor”. ¿Y cómo no desear que hasta la forma en que nos vestimos sea una proclamación silenciosa de ese amor? No se trata de mirar al otro y juzgarlo, sino de mirar a Cristo y ofrecernos por completo. Se trata de redescubrir que ir a Misa es un privilegio, no una rutina; una gracia, no una carga.
Vestir con modestia, comportarse con reverencia, participar con recogimiento: todo esto es parte de una misma actitud del alma, que se sabe amada y responde con amor. Es hora de recuperar el sentido de lo sagrado, de lo que no se improvisa ni se banaliza. Porque el Señor, oculto en la humildad del pan, merece lo mejor de nosotros. Y eso comienza en lo visible, para penetrar en lo invisible.