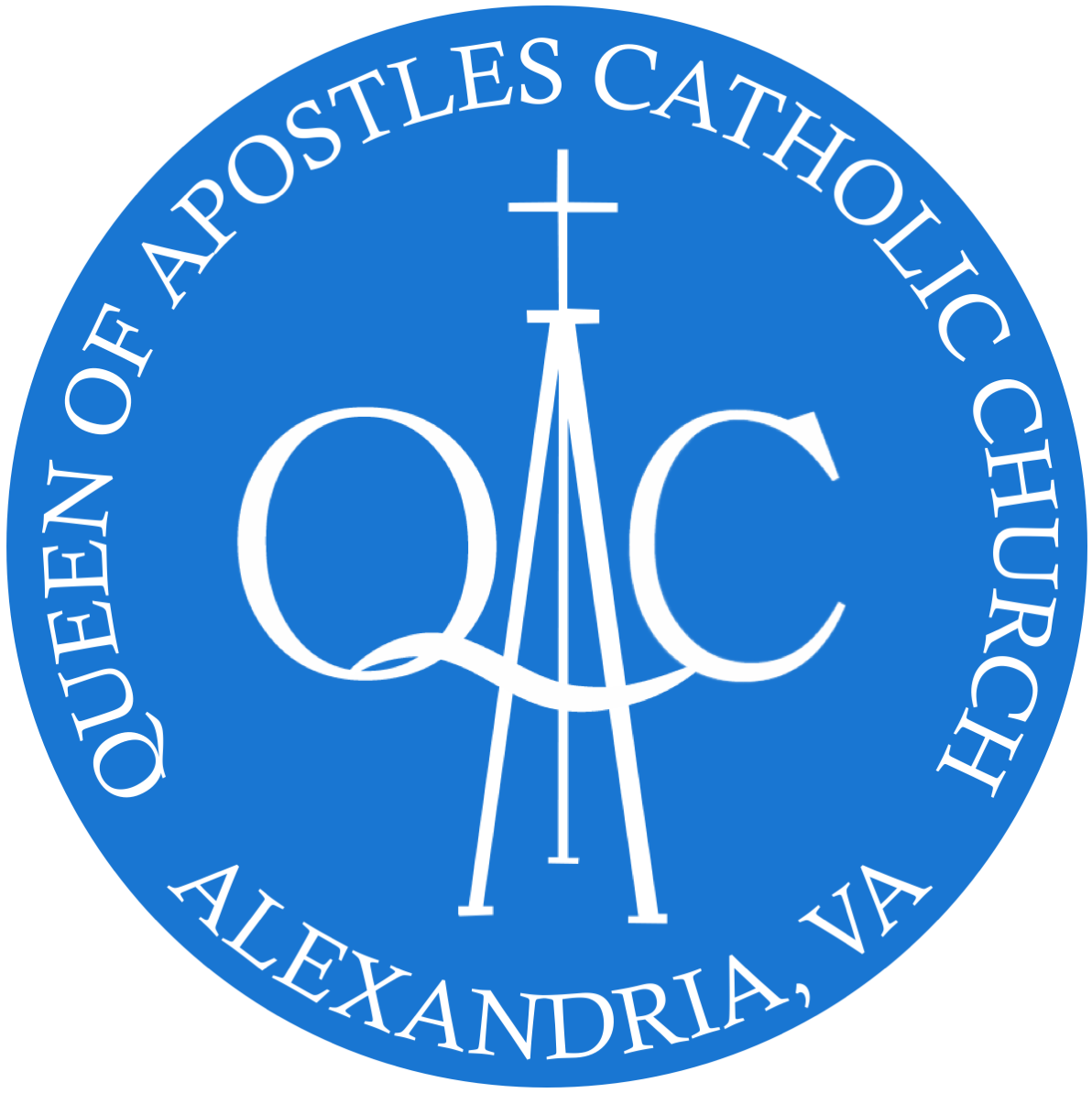Por Rev. Alexander Diaz
El Rosario es una oración que nace del corazón de la Iglesia y que nos introduce en el misterio mismo de Dios. En sus cuentas se entrelazan la fe, la esperanza y el amor; en cada Ave María se elevan las súplicas de los hijos al regazo maternal de María, y en cada misterio contemplado se abre ante nosotros el rostro de Cristo, “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6).

Rezar el Rosario no es un acto mecánico ni rutinario; es una peregrinación del alma. Con cada decena, recorremos junto a la Virgen los caminos de la Encarnación, de la Cruz y de la Gloria. Como enseñaba San Juan Pablo II: “El Rosario es, en efecto, un compendio del Evangelio; en él resuena el eco de la oración de María, su cántico perenne de alabanza y súplica al Señor” (Rosarium Virginis Mariae, 2).
La historia del Rosario nos recuerda que esta oración nació del deseo de los cristianos de permanecer unidos a Dios en todo momento. Mientras los monjes rezaban los 150 salmos en los monasterios, el pueblo sencillo encontró en las Avemarías una manera de alabar y suplicar a Dios con perseverancia. La tradición conserva la memoria de Santo Domingo de Guzmán, a quien la Virgen confió la misión de difundir esta oración como arma espiritual contra las herejías y como camino de conversión. Con el paso de los siglos, el Rosario fue tomando la forma que conocemos hoy, hasta convertirse en una de las devociones más queridas de la Iglesia.
En 1571, la cristiandad atribuyó a la intercesión de la Virgen la victoria de Lepanto, alcanzada gracias a la oración del Rosario promovida por el Papa San Pío V. A raíz de ello, se instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y octubre quedó marcado para siempre como el mes del Rosario, un tiempo en el que los cristianos son invitados a redescubrir la fuerza de esta oración sencilla y profunda. Desde entonces, la Iglesia ha repetido, a lo largo de los siglos, que el Rosario es un arma de fe, un escudo de esperanza y un lazo de amor que une la tierra con el cielo.

Pero más allá de su origen histórico, lo que hace grande al Rosario es su espiritualidad mariana. Quien lo reza con fe se adentra en la escuela de María, la primera discípula, que enseña a contemplar la vida con la mirada de Dios. El Rosario es oración del corazón, es dejar que María pronuncie junto con nosotros su propio “fiat” al plan del Padre, es aprender de ella a meditar y guardar las cosas de Dios en el silencio del alma. San Juan Pablo II decía que el Rosario es “un compendio del Evangelio” y Benedicto XVI lo describía como “una oración contemplativa que nos introduce en el corazón del Evangelio”. San Luis María Grignion de Montfort, gran apóstol de la devoción mariana, lo llamó “una cadena de oro que une el corazón del hombre al Corazón de Dios por medio de María”.

En nuestra vida parroquial y familiar, el Rosario sigue teniendo un valor inmenso. Rezar juntos esta oración fortalece la unidad en los hogares, hace de las familias pequeñas iglesias domésticas y nos recuerda que la fe se transmite también de rodillas. En comunidad, el Rosario crea vínculos de fraternidad y nos abre a la paz que tanto necesitamos. En la vida personal, es consuelo en la soledad, fuerza en la tentación y esperanza en la enfermedad o en la cruz. Como decía el Papa Francisco, el Rosario es “la oración de los sencillos y de los santos, la oración de mi corazón”.
El mes de octubre nos ofrece, pues, una ocasión especial para volver a tomar el Rosario en las manos y dejar que se convierta en alimento diario de nuestra fe. No es una práctica del pasado, ni una devoción solo para los ancianos: es un camino vivo que nos conduce, paso a paso, al encuentro con Cristo, de la mano de su Madre. Al rezarlo, aprendemos a confiar, a perseverar y a amar, porque María siempre nos lleva al Corazón de su Hijo.

Que este octubre, mes del Rosario, nuestra parroquia pueda redescubrir la grandeza de esta oración que nunca pasa de moda, porque toca lo más hondo del alma. En cada Rosario rezado con fe, la Virgen nos toma de la mano y nos conduce a Jesús, recordándonos que, como decía San Juan Pablo II, “a Jesús se va y se vuelve siempre por María”.