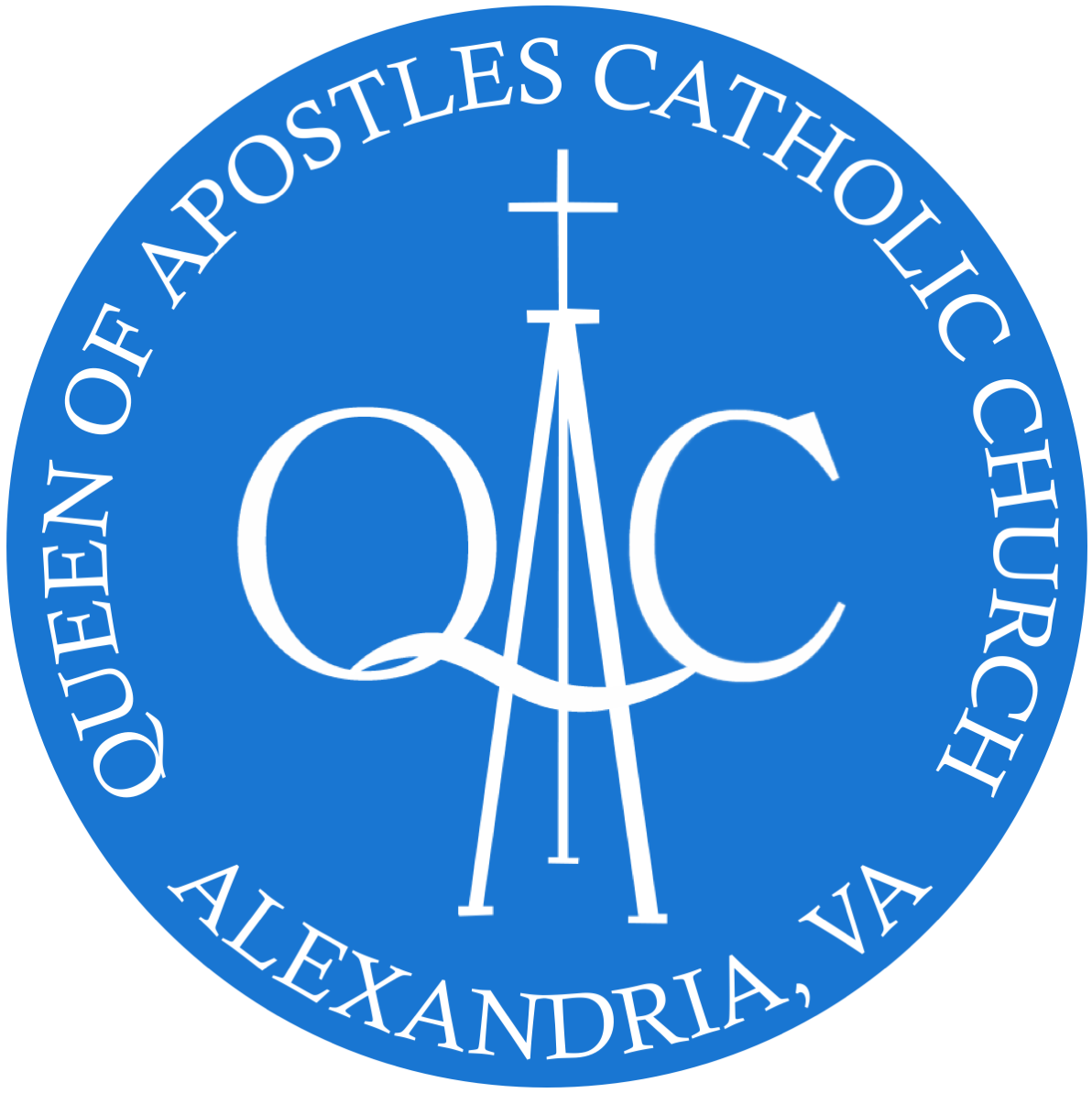Una llamada a la confianza en la fe
Por Rev. Alexander Diaz
El miedo es una de las experiencias más comunes en la vida del ser humano. Todos, en algún momento, hemos sentido temor: miedo a la enfermedad, a la inseguridad, al futuro incierto o incluso a la muerte. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en el motor de nuestras decisiones, corremos el riesgo de dejar que opaque nuestra fe y nos aparte del amor de Dios. El apóstol san Juan nos recuerda: “En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto expulsa el temor” (1 Jn 4,18). El miedo, cuando se instala en el corazón, puede paralizarnos, mientras que la fe abre caminos de confianza y esperanza.
La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo concreto y doloroso de cómo el miedo puede afectar la vida espiritual. Por temor al contagio, muchos dejaron de asistir a la Eucaristía y de acercarse a los sacramentos. Si bien al inicio las restricciones sanitarias fueron necesarias, lo preocupante fue que, incluso después de que los templos abrieron sus puertas, numerosos fieles no regresaron. El miedo se transformó en hábito, y el hábito en indiferencia. Algunos decían: “Dios me entiende, yo rezo en mi casa”.

Y es cierto que Dios escucha la oración en cualquier lugar, pero nuestra fe es encarnada y comunitaria: necesitamos de la Eucaristía, de los sacramentos, del encuentro con los hermanos en la fe. Como expresó el papa Francisco: “El cristianismo no es una idea, no es una ideología, no es un sistema de valores éticos; es un encuentro con una Persona, con Jesucristo” (Homilía, 14 de abril de 2013). Cuando el miedo nos aleja de ese encuentro, corremos el riesgo de que nuestra fe se vuelva frágil y superficial.
Hoy también vemos cómo muchos padres, por miedo a la violencia y a la inseguridad social, terminan alejándose de la vida comunitaria y, lo que es más grave, alejando también a sus hijos de la fe. El uso irresponsable de las armas y la sombra de la violencia han sembrado temor en nuestras sociedades, al punto de que muchos consideran un riesgo innecesario llevar a los hijos a la escuela católica, a la parroquia o a los encuentros de fe. Casos dolorosos, como los tiroteos en las escuelas o en lugares públicos, han marcado profundamente la conciencia colectiva, creando una cultura del miedo que amenaza con encerrar a las familias en el aislamiento. El temor a que algo pueda ocurrir se convierte en motivo para renunciar a lo más valioso: la educación integral de los hijos, la formación en la fe y la experiencia de comunidad.
Es evidente que necesitamos medidas de protección y seguridad, tanto en las escuelas como en nuestras parroquias y espacios públicos. La prudencia es un don y un deber: debemos cuidar a los niños, garantizar su bienestar y crear ambientes seguros. Pero, al mismo tiempo, no podemos dejar que el miedo nos venza ni que el aislamiento sea la respuesta. Privar a los hijos de la fe, alejarlos de la comunidad cristiana y encerrarlos en un círculo de temor no los protege realmente, sino que los expone a un vacío espiritual que ningún sistema de seguridad puede llenar. El miedo puede mantenerlos alejados de un peligro concreto, pero al mismo tiempo los aparta del alimento que más necesitan: el encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía y en la comunidad de fe.

Jesús mismo nos aseguró: “No tengáis miedo; yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). El cristiano no ignora los peligros, pero tampoco se deja esclavizar por ellos. Frente al miedo, la respuesta más fuerte que tenemos no es el encierro ni la renuncia a la fe, sino la oración y el contacto con Dios. La oración es el lugar donde el corazón encuentra paz, donde el temor se transforma en confianza, donde el alma se abre al amor que expulsa todo miedo. Sin oración, el miedo crece; con oración, el miedo se convierte en un camino para aferrarnos más a Cristo.
El papa Benedicto XVI escribió: “Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida nueva” (Spe Salvi, 2). Esa esperanza nace de la fe, y la fe se alimenta de la oración. La prudencia es necesaria y buena, pero no puede convertirse en excusa para alejarnos de los sacramentos y de la comunidad. Quien ora y confía en Dios descubre que, incluso en medio de las cañadas oscuras de este mundo, el Señor camina a nuestro lado. El salmo lo expresa con fuerza: “Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo” (Sal 23,4).

Por eso es necesario preguntarnos: ¿qué lugar ocupa el miedo en mi vida? ¿He dejado que me aparte de Dios, de los sacramentos, de la comunidad? ¿He transmitido ese mismo temor a mis hijos, alejándolos de la fe? El miedo es humano, pero no puede ser nuestro dueño. Solo el Señor es nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestro refugio. La pandemia, la violencia y la inseguridad nos recuerdan nuestra fragilidad, pero también nos llaman a redescubrir lo esencial: Cristo es nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestra paz.
Él nos invita a confiar, a caminar sin miedo y a vivir de cara a Dios. Hoy es el momento de regresar, de poner nuestra confianza en Él y de dejar que su amor nos libere de todo temor.